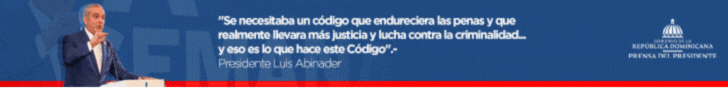Se había levantado con el diablo encima. En realidad, el diablo se lo había echado su mujer cuando antes de las 7:00 de la mañana ya estaba peleando. No necesitaba ninguna razón para hacerlo, aunque tenía todas las razones del mundo. Llevaba tres días esperando a que Manuel le echara gasolina a un hielo seco que ella había conseguido detrás de una tienda de electrodomésticos para hacer una especie de sellador, que pudiera tapar las goteras de zinc del techo de la casa.
Ya era suficiente con los hoyos que tenía la madera por toda la casa y que eran ocultados con cortinas de diversos colores.
Manuel la escuchaba maldecir sin mirarla. Aspiraba el humo como quien no se quiere perder ningún detalle del camino que recorrería desde su boca hasta sus pulmones.
Su pasividad se vio descompuesta, no por el ruido de Juana mientras fregaba un jarro para echar el café. Su mujer le había tocado esa parte de él que le hacía sentir orgulloso y por la que había dejado todo desde niño.
A los siete años había acudido por primera vez al Malecón de Santo Domingo del brazo de su padre Manuel. El hombre le había prometido enseñarlo a pescar como regalo de cumpleaños. Un regalo que llevaría a cuestas por toda su vida.
Al principio, el fruto de su pesca era para la comida, incluso con el tiempo llegó a venderlos, pero el negocio no era del todo efectivo. En este momento lo hacía por tradición, aunque eso significaba un estómago vacío y unos bolsillos que sólo cargaban un anzuelo de plástico.
– “Maldita sea la hora que el viejo Manuel te enseñó a pescar, hijo de tú maldita madre, azaroso del diablo” -dijo Juana mientras ponía con fuerza el jarro en la mesa, que además de servir de sostén a la estufa de la cocina, era utilizada como meseta.
– “¡Coño!” gritó, cuando el líquido marrón cayó por su mano derecha.
El pum de la puerta la hizo entender que Manuel se había ido. Miró la caña de pescar que debía estar junto al televisor, pero no la halló.
Caminó unos 20 minutos hasta que por fin estaba frente al mar. Desde ese sitio, Manuel podía adivinar a distancia el lugar donde estaba el cardumen de peces y esperar, incluso, que el sol desapareciera con la esperanza que alguno picara su anzuelo.
Hace tres días atrás había capturado un pez de proporciones, pero ahí se secó la cosecha marina. Llevaba dos días sin sacar ni una escama del mar y aunque su intención no era pescar, tiró la caña con tanta rabia, que sin saber cómo, chocó con una piedra. No se supo quien llegó primero al mar, si él o el pececito de plástico que usaba como anzuelo.